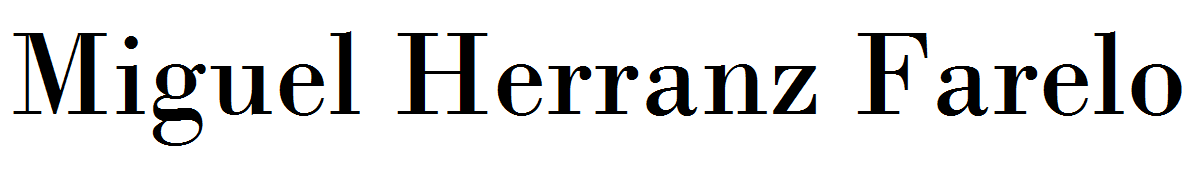-Cortejo y matrimonio. Pasión: cero. ¿Sabes lo que dijo Charlotte?
-¿Lo del jardín vallado y cultivado y nada de aire fresco…? Tonterías. Austen es la diosa del amor desde hace doscientos años. Lo sabe todo el mundo.
Han encendido una hoguera para protegerse del frío. El fuego dibuja sombras en las paredes de la fábrica abandonada. Es un espacio inmenso. El eco multiplica el sonido que provoca la madera al astillarse y lo convierte en una sucesión de breves perdigonazos y explosiones violentas.
Están solas en el edificio.
Jane no teme la llegada de otros vagabundos; no le asustan ni la oscuridad ni el frío. Jane solo teme a las ratas. Emily tiene al alcance de la mano un tubo de acero y en el bolsillo guarda la navaja suiza que encontró en el armario de su padre.
-Y todas esas niñas babeando detrás de los relamidos de sus novios. ¡Por Dios! Me ponen enferma, ¿es que no tienen vida propia? ¿Sabes con que edad casan a Lydia Bennet? ¡Dieciséis años! Roza la pederastia.
-Las chicas se casaban muy jóvenes entonces, no solo en las novelas de Austen.
-Y toda esa fijación con el dinero y la dote… Llevan una calculadora dentro de las bragas.
-¿Sabes lo que ocurre? Que saben diferenciar el amor y la obsesión. No son enfermas mentales. Si el amor fuese como lo pinta Brontë, eso que hay entre Catherine y Heathcliff, el género humano ya se habría extinguido.
Apenas tienen nada. Llevan algo de ropa en las mochilas, las cazadoras que no se han quitado y un poco de comida que se terminará con el desayuno de la mañana siguiente. Tienen seiscientos euros. Tienen también las bolsas con los libros. Orgullo y prejuicio y Mansfield Park en la de Jane; el resto de las novelas se ha quedado en la estantería, no pueden cargar con demasiado peso. Emily lo ha tenido más fácil: Cumbres borrascosas en edición de Alianza, nada de tapa dura.
-Será mejor que lo dejemos, Emily. No podemos malgastar energías.
Tienen la euforia de la libertad y, por encima de todo lo demás, la borrachera interminable de su amor.
Emily canturrea en voz muy baja, apenas un susurro, para ahuyentar el silencio cargado de sonidos extraños. Por las esquinas algo corre, algo se desliza pared abajo; el metal herrumbroso chirría en las alturas.
-Empieza a hacer frío -dice Jane.
Emily la rodea con los brazos y las piernas. Aspira con fuerza el olor a cuero de la chaqueta de Jane y recuerda el día que la conoció. Una chica estrafalaria, pensó. Una rara.
Luego, otra tarde, no mucho después de aquel primer día, hablaron de Austen y de Brönte, y cayó un meteorito en sus vidas. La gran extinción; la desaparición de todo aquello que no fuese ellas dos.
Emily besa a Jane en el pelo. Un beso fugaz, de niña pequeña.
-¿Sabes, Emily? Austen nunca habría hecho esto.
-Austen era una pija.
Hace meses que son Jane y Emily; sus viejos nombres ya no les sirven. Nombres abandonados, como la fábrica, para una vida que ya no existe. Nombres vacíos que ya no dicen nada, que no designan a nadie.
-Entonces, ¿a Londres?
-Sí. Y después, a cara o cruz. A Hampshire o a Haworth, con Austen o con Brontë: ya veremos.
Jane arroja un par de maderas a la hoguera. Envidia la seguridad de Emily. Si pudiese, se fundiría con ella. Cosería su piel a la de ella. La devoraría para poseerla, entera, en su interior.
-Y luego trabajaremos de camareras, señorita Jane. Y merendaremos té con pastas todas las tardes.
Y entonces deja de abrazar a Jane, solo un segundo, el tiempo imprescindible para buscar con los dedos ateridos el termo y las dos tazas de plástico en la mochila.