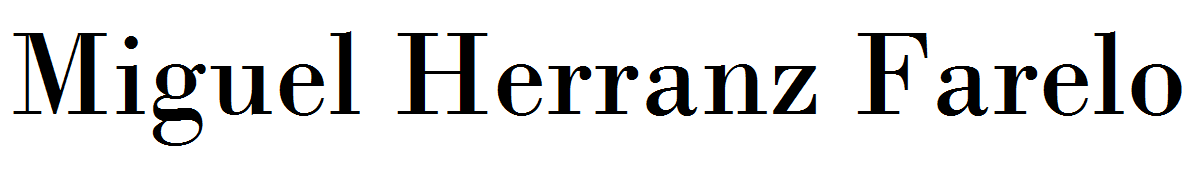—Ha llegado Scrooge, querido —anunció Catherine a la puerta entreabierta que se veía al fondo del pasillo—. Lleva todo el día trabajando en esa dichosa historia sobre Martin Nosequé. Ebenezer, a ver si usted es capaz de sacarle de su madriguera.
El hombrecillo, extremadamente menudo, entregó el abrigo que le ocultaba casi por completo y golpeó con los nudillos la puerta del estudio pero entró sin esperar respuesta.
—¡Charles Dickens, el hombre más trabajador de Inglaterra! Ni siquiera descansa la víspera de Navidad.
—¿Navidad? Bah, paparruchas —respondió el escritor mientras remataba una última línea en la página que tenía delante, cubierta de borde a borde por hileras de palabras apenas legibles y violentas tachaduras que convertían el texto en un galimatías.
—Chuzzlewit parece que se resiste —dijo Scrooge, mientras golpeaba el hombro de su amigo.
—Es como una condena. Creo que no terminaré nunca esta novela.
Ebenezer Scrooge sacó del bolsillo interior del chaleco una bolsita de tabaco y la depositó sobre el escritorio.
—Descansa un rato y fuma una pipa conmigo. A veces, estar ocioso es lo más productivo. Se lo digo a Bob cada día: el exceso de trabajo es el camino más seguro para hacer las cosas mal.
Bob Cratchit era, desde hacía casi una década, pasante en el despacho del abogado Scrooge; un negocio no demasiado próspero por la tendencia del letrado a defender causas perdidas, comerciantes sin dinero, viudas sin renta, huérfanos sin herencia y, en definitiva, a clientes sin capital alguno con el que pagar sus servicios. Una actitud que Cratchit le recriminaba siempre que tenía ocasión porque, en el deseo de aumentar el caudal de monedas que llegaba al cajón, el empleado aventajaba con mucho al empleador.
—¿Cómo está el hijo de Cratchit, el pequeño Tim? —preguntó Dickens.
Scrooge sacudió la cabeza.
—Muy enfermo. Y lo peor es que su padre no quiere asumirlo; solo piensa en el trabajo. Hoy casi he tenido que llegar a las manos para conseguir que mañana se tome el día libre. ¡Pretendía trabajar al menos medio día de Navidad! No sabe lo afortunado que es por tener una familia. No lo sabe…
—Creo que valoras demasiado la vida familiar, Scrooge. Se nota que no tienes una esposa y cuatro hijos a los que atender y alimentar.
Ebenezer Scrooge caminó hasta la ventana y se concentró en la nieve que se acumulaba en la calle, lenta y constante. No quería que su amigo viese cómo se le humedecían los ojos. Hacía ya más de veinte años que su hermana Fan, a la que adoraba, había muerto a consecuencia del parto que había traído al mundo a su sobrino Fred que era desde ese día, puesto que él nunca había creado una familia propia, toda la familia con la que contaba en este mundo. Con Fred y con su reciente esposa iba a compartir la comida de Navidad, una oferta de compañía más que generosa por tratarse de una pareja de recién casados.
—La Navidad es una bonita época del año —dijo al fin—.Deberías escribir algo sobre ella.
—¿Un cuento de Navidad? Pero Scrooge, ¿a quién demonios puede interesarle ese tema?
—A más gente de la que crees. Albert, el esposo de nuestra amada reina Victoria, ha ordenado adornar un enorme abeto en el jardín de palacio. Al parecer, se trata de una costumbre muy apreciada en su Sajonia natal. Pues bien: el éxito es enorme y la muchedumbre se agolpa en el exterior para contemplar el árbol.
—Bah, paparruchas —repitió Dickens. Pero su cerebro había empezado a calcular las posibles ventas de un relato que, si se aplicaba con tesón, podría escribir en apenas un par de semanas. Además, descansaría durante unos días de ese condenado Martin Chuzzlewit…
Los dos hombres callaron un instante, concentrados en el aroma que desprendía el tabaco que se quemaba en sus respectivas pipas.
Catherine entró en el estudio con dos copas de ponche y una bandeja de dulces.
—¿Ya le ha contado Charles que hace unos días soñó con una historia de fantasmas? Algo realmente aterrador.
—Mrs. Hogarth, me temo que su esposo no es muy dado a contar lo que pasa por su imaginación. Prefiere escribirlo.
—No lo imaginé —dijo Dickens—. Fue un sueño, pero tan vívido y real que desperté temblando, te lo aseguro.
El escritor levantó la mirada tratando de evocar aquello que tanto le había perturbado una cuantas noches atrás.
—Fue algo extraño —continuó—. No era una de esas historias de fantasmas escoceses de Scott. De algún modo yo estaba presente y los espectros, pues eran más de uno, me zarandeaban, me hacían volar, me llevaban en volandas de un lado a otro, y trataban de decirme algo con sus bocas mudas y sus miradas de infinito terror.
—Trataban de decirte que no deberías trabajar tanto —bromeó Scrooge, que volvió a mirar por la ventana—. La nieve arrecia: si no salgo ahora, no llegaré a mi casa. Charles, piensa en lo que te he dicho: Navidad, ¡la Navidad es el futuro! —y dicho esto, estalló en una carcajada.
Una vez que el visitante hubo salido Dickens volvió a su refugio, pero esa tarde no fue capaz de retomar el trabajo. “Navidad”, murmuraba; “Navidad y fantasmas”, repetía una vez tras otra. Finalmente, retomó la pluma, cogió un papel limpio de la resma que tenía delante y escribió ambas palabras y después, sin saber dónde podían llevarle, los nombres de Tim y Bob Cratchit y, al final, en letras bien gruesas, el nombre de su amigo Scrooge.
Barruntó unos minutos sin dejar de contemplar la página, como si la historia estuviese ya escrita en las fibras del papel. “Bien, ya pensaré algo”, decidió. Y, súbitamente alegre, se acercó al comedor en busca de la cena.