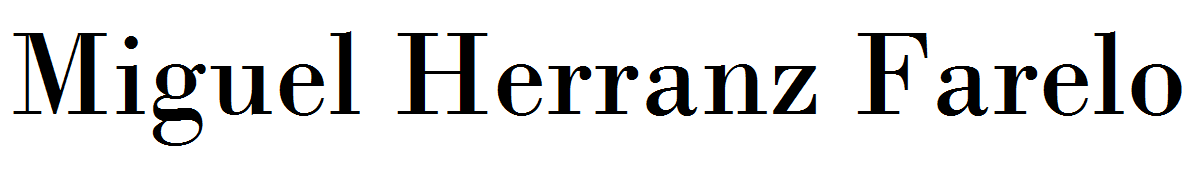Mi cuento El suelo de la cancha, una historia ochentera con final muy negro, publicado en Irreverentes.
Si queréis leerlo en la revista, dejo enlace en la imagen:
Y aquí tenéis el cuento completo:
EL SUELO DE LA CANCHA
El nuevo instituto era bastante malo pero, comparado con el anterior, podíamos considerarlo un lugar vagamente adecuado para el estudio. Porque, al menos, se trataba de un edificio construido con la intención de acoger a alumnos mayores de catorce años, con aulas amplias y luminosas y mesas y sillas del tamaño adecuado; mientras que lo anterior consistía en el uso, de cinco de la tarde a diez de la noche, de las instalaciones de un colegio, con sillas diminutas en las que nos sentábamos encogidos y algo ridículos, rodeados de collages y murales de cartulina rotulados con caligrafía infantil, con el listado de los días de la semana, los meses del año, las cuatro estaciones y los nueve planetas del Sistema Solar.
Desde luego, las carencias del instituto eran numerosas en aquel primer año de funcionamiento, carencias que se remediaron, hasta donde yo sé, de manera constante y decidida durante la década siguiente a ese año inaugural, sin caer nunca en condenables excesos de inversión. El gimnasio no disponía de ningún material, y nuestro laboratorio consistía en una sala de notables proporciones ocupada por un único y flamante objeto: un microscopio colocado sobre una enorme mesa, en el centro mismo del aula.
Los datos más exactos acerca de la calidad de nuestro equipamiento puedo proporcionarlos en relación con los fondos de la biblioteca, que catalogué, junto a un par de voluntarios, durante dos mañanas en las que se nos relevó de la rutinaria obligación de asistir a las clases. En realidad, la catalogación no nos llevó más de cuarenta minutos, por lo que pudimos dedicar el resto de la primera mañana y toda la siguiente a jugar partidas de tenis (las manos como raquetas) con pelotitas de papel aluminio. Recuerdo que teníamos, exactamente, sesenta y siete libros. Enid Blytton era la autora de treinta y ocho de ellos: una completa colección de portadas con niños repeinados y chavalas con vestidos de flores y diademas y todo lo demás. Entre los veintinueve libros restantes contábamos con un tomo suelto (África) de un atlas de geografía mundial en cinco volúmenes, una enciclopedia ilustrada del mundo animal, y unos cuantos ejemplares manoseados de la Colección Austral, serie verde, que incluían La agonía del Cristianismo, de Unamuno, y El ocaso de Occidente, de Spengler, y otros títulos que ya he olvidado pero que no constituían exactamente una campaña de animación a la lectura. Un problema, este de la escasez de libros, no tan grave como pueda parecer, porque en el instituto no leía nadie, jamás, nada de nada.
En cuanto a los profesores, su tipología se reducía a tres modelos: los vocacionales, un grupo minoritario que aún creía en la educación de los chicos conflictivos y de las clases desfavorecidas en general; los novatos, que no habían podido elegir plaza en ninguna otra parte; y los sancionados, que se veían relegados a un destino incómodo como castigo a las más variadas faltas. Sirva como ejemplo de los componentes de este tercer grupo el caso de cierto profesor de matemáticas, un sujeto pulcro y atildado que odiaba sin aspavientos su profesión y sobre el que pesaba algo más que la sospecha de haber mantenido relaciones inadecuadas con algunas alumnas. Este hecho, hoy en día, estaría más cerca de la áspera superficie del delito que del comprensivo tacto del traslado forzoso, pero ya saben, estábamos en los ochenta, y las chicas afectadas tampoco eran exactamente tiernas púberes…
Esta era la situación cuando, dos semanas más tarde del comienzo de curso, llegó a la clase un nuevo compañero con un apellido poco usual: Silvetti. Le hicimos el vacío durante un par de días, con la crueldad dolorosa y banal que es costumbre entre los extremadamente jóvenes. No tardó, sin embargo, en establecer relaciones estrechas con varios de nosotros; para ser exactos, con el grupo de raritos que teníamos la remota intención de llegar a ser distintos a los demás. Silvetti, lo supimos muy pronto, era sin necesidad de mayor esfuerzo el más distinto de todos nosotros, lo que le dotaba de un atractivo muy especial.
Para empezar, su padre había nacido en Argentina. Ya he mencionado que estábamos en los ochenta (el año 83, concretamente) y aún no había extranjeros en el barrio, ni pocos ni muchos. Nuestros padres eran en su mayoría inmigrantes, pero venían de Toledo, de Zamora, de Jaén, de pueblos aburridos en los que nos moríamos de asco en verano y en Semana Santa. El señor Silvetti, en cambio, era natural de Rosario, Argentina, y eso resultaba exótico a más no poder. Además, Silvetti (el hijo) conocía grupos y cantantes que no nos sonaban de nada y que no tocaban ninguno de los dos géneros que nos resultaban familiares: el rock duro y la rumba, ésta en su versión más carcelaria. Silvetti adornaba su habitación con pósters y fotografías de Depeche Mode, de Inmaculate Fools y de David Bowie. Esto le otorgaba cierta fama de amanerado entre nuestros colegas menos sofisticados, acusación falsa y ridícula que con frecuencia aireaban en forma de pintadas sobre las tapias del instituto, que amanecían de cuando en cuando con vistosos reclamos en color rojo que decían “Silvetti maricón”, o “argentino culoabierto”, y cosas por el estilo.
Pero, por encima de todo lo demás, Silvetti tenía otra costumbre poco frecuente que había de convertirle, de modo inevitable, en mi mejor amigo: leía libros.
En las combadas estanterías azul celeste, conservadas en el desalojo de lo que había sido su habitación de niño, se amontonaban ediciones baratas de títulos que, a diferencia de lo que sucedía con la música, me resultaban conocidos y cercanos; en este terreno, podía tratar a Silvetti de igual a igual. Yo también había leído a Hesse y a Kerouac, y tenía mi manoseado ejemplar de La muerte en Venecia. Nos gustaba Baudelaire y Borges, y detestábamos Rayuela (la única opinión que he conservado de modo permanente desde la adolescencia, durante toda mi errática vida.)
Silvetti y yo fuimos amigos durante unos años, incluso cuando, en contra de lo que yo siempre había dado por supuesto (que estudiaríamos juntos algo relacionado con las letras) inició los estudios de Psicología en la universidad. Luego él prolongó sus estudios en Italia y se instaló allí con una chica romana a la que conocí por fotografías, y nuestros caminos se alejaron definitivamente. Pero en aquel inicio de curso nuestra amistad incipiente no sospechaba el alejamiento futuro; éramos jóvenes para conocer los vaivenes de la vida, las traiciones inesperadas, los abandonos, las pérdidas para las que jamás encontramos suficiente consuelo… Y sin embargo, nuestra juventud no evitaría que en breve plazo nos golpease el contacto de la experiencia definitiva: la muerte.
Nunca he contado a nadie nuestro secreto, y por lo sucedido hasta la fecha en relación con el espinoso asunto que relataré a continuación (absolutamente nada), me atrevo a suponer que Silvetti ha sabido mantener el mismo grado de discreción que yo.
Fue un lunes por la mañana cuando vimos pegado en el tablón de anuncios del instituto el cartel que anunciaba el concierto de Javier Krahe, para el viernes de esa misma semana, en el Ateneo Libertario, un edificio mugroso que había sido la sede de algo en la época de Franco y cuyo uso ahora se había cedido a un sindicato anarquista. Este edificio se dividía en dos partes. La menos deteriorada (la que aún conservaba cristales en las ventanas) albergaba la única guardería infantil del barrio; habían instalado moqueta en el suelo, radiadores eléctricos, las paredes estaban pintadas de colores pastel, y una de las monitoras estudiaba tercero de Pedagogía en la Complutense.
En la otra parte, la más grande, se organizaban las actividades culturales: conciertos (punk y rock duro casi siempre); cine (latinoamericano); y conferencias (una vez anduvo por allí Antonio Escohotado.) También había una barra que servía botellines de cerveza y poca cosa más; las cocacolas y las pepsis estaban vetadas no por su calidad como refrescos, sino como un gesto de combate al imperialismo. Pues bien: en esta parte tenían montado lo de Krahe a las nueve de la noche del viernes, y allí estábamos Silvetti y yo, poco interesados (él aún menos que yo) en la música pero más que dispuestos a consumir toda la cerveza barata que nos fuese posible.
Sobre el concierto no recuerdo gran cosa. Ni la historia de la música ni mi memoria le han reservado un hueco, y si no fuese por el suceso que acaeció a continuación, probablemente yo no guardaría el menor recuerdo de aquella noche. En cumplimiento de nuestras expectativas previas, bebimos más de lo aconsejable para nuestra tierna edad, disfrutamos de las canciones y las ocurrencias del oficiante y su grupo, y establecimos contacto con algunas chicas que no consideraron necesario llegar a mayor intimidad con nosotros, más allá de insustanciales miraditas y algún roce entremezclado con nuestros torpones y desacompasados pasos de baile.
Al final del concierto, en compañía de un numeroso grupo de espectadores, nos tambaleamos hasta los aledaños del escenario, con el propósito de compartir unas palabras con el señor Krahe, objetivo absurdo que debía su origen a nuestra euforia etílica, pues ni Silvetti ni yo teníamos absolutamente nada que decirle; un centenar de improvisados admiradores, la mayoría tan borrachos como nosotros, obstaculizaba nuestro acercamiento, y si el cantante hubiese aceptado todas las cervezas a las que pretendían invitarle, a buen seguro habría terminado en la sala de urgencias del hospital Doce de Octubre.
Por tanto, dados el gentío y nuestro escaso interés, Silvetti y yo dimos por terminada la intentona (“que le den por el culo” fue, creo, su frase) y salimos a la calle.
Y entonces sucedió.
El fresco de la noche nos sentaba de maravilla. Anduvimos unos metros y nos sentamos en un banco. Se oía el zumbido de las voces y las risas dentro del local del concierto, pero por lo demás reinaba un silencio relajante y acogedor que combinada bien con la atonía y el aturdimiento provocado por las cervezas. Mucho se ha hablado del silencio del campo, de los murmullos misteriosos del bosque, pero alguien debería cantar al silencio urbano, al imprevisto silencio de las calles iluminadas por las farolas y no por el lechoso resplandor lunar, y yo lo haría ahora si no fuese porque debo pasar al relato detallado del suceso trágico que tuvo lugar en ese momento exacto, cuando apenas llevábamos unos minutos sentados en el banco, estallando en alguna que otra risa sin sentido, y sin decir una sola palabra.
Vimos una figura que avanzaba con paso rápido y decidido hacia nosotros. La firmeza de sus zancadas nos asustó, pero la alarma se convirtió en verdadero pánico cuando aquel tipo ya se encontraba a veinte metros de nosotros y pudimos distinguir su rostro: se trataba de El Jaro, ni más ni menos, y para comprender el terror súbito que nos atenazaba deberíamos dedicar unas líneas a reflexionar sobre el origen y la evolución de las leyendas.
El Jaro, de quien supe más tarde que se llamaba José Canales Expósito, había empezado a robar con diez años. Como un estudiante que cada año avanza un curso, había progresado en su tarea: hurtos en las tiendas, zapatillas deportivas y mochilas a los niños del colegio, tirones de bolsos, pequeños atracos, atracos en gasolineras… Para cuando se cruzó en nuestro camino, ya arrastraba un aura de personaje terrible alimentado por historias en las que resultaba imposible separar la verdad y la invención. Si la cantidad robada no le satisfacía te rompía los dientes con puño americano. Solo por divertirse, a las chicas a las que robaba les daba a elegir entre un pinchazo de navaja y un mordisco de tenaza en un pezón; a veces, remataba la faena con una violación, más o menos brutal, dependiendo de la imaginación del narrador. Una vez había atado a un chico a un árbol y había abusado de la novia ante sus propios ojos, y después les había grabado a los dos una J en la frente con una cuchilla de afeitar, para que no olvidasen aquel día. Y así se enlazaban los relatos de sus andanzas, narrados en las colas del mercado, en las largas esperas en las peluquerías, en los patios de recreo de las escuelas, y crecían y se multiplicaban y ya nadie sabía con certeza si aquel tipo era un chorizo de mierda o la propia encarnación del mal.
Aquel, y no otro, era el sujeto que se acercaba a nosotros. Llevaba la mano derecha escondida tras la espalda y en esa mano, no necesitábamos verlo para tener absoluta certeza, una navaja automática de hoja larga y afilada. Un arma que no se molestó en mostrarme cuando se sentó a mi lado, tan cerca de mí que no levantó la voz lo más mínimo para decirme suelta lo que lleves y no te pases de listo, te lo voy a pedir por las buenas, o quizá no fueron estas las palabras exactas pero así las recuerdo y si no fueron estas fueron otras muy similares. Tardé unos segundos en darme cuenta de dos circunstancias que no me llevaban a nada bueno. La primera: un examen táctil al interior de los bolsillos me descubrió que no me quedaba un duro y que, por tanto, podía esperar sobre mi persona la reacción que este hecho provocaría en mi inesperado compañero de banco; y a esto se sumaba la desaparición de mi amigo Silvetti, que se había esfumado de manera silenciosa y sibilina. En un gesto que no debe atribuirse tanto a mi valentía como a mi desesperación me puse en pie, tratando de alejarme yo también, y ahí fue donde El Jaro consideró oportuno mostrarme la navaja. Me empujó contra la farola y noté el filo de acero debajo de la oreja, y unas gotas de sangre que corrían piel abajo, a secarse en el cuello de mi camiseta de Leño. Estaba muerto, o casi, porque aún pude oír que me decía “ahora te vas a cagar, cabrón”: esta frase sí la recuerdo con exactitud porque pensé que sería lo último que iba a escuchar en mi corta vida.
Y entonces El Jaro se desplomó en el suelo, fulminado. Cayó como un saco, de un solo golpe, como si se tratase de una marioneta y le hubiesen cortado de un tajo las cuerdas que le sujetaban.
Detrás se encontraba Silvetti, y en sus manos el adoquín. Nos miramos durante un rato, sin decir nada. Al cabo, Silvetti bajo la mirada hacia el charco de sangre que se había formado a nuestros pies.
– Está muerto – dijo. – Tendremos que hacer algo.
El único cadáver que yo había visto en mi vida era el de mi abuelo materno, y eso no contaba: me había despedido con un último adiós rápido y pusilánime desde el otro lado del cristal del tanatorio, y mi abuelo estaba debidamente vestido y maquillado, con esa apariencia aséptica que lleva a los familiares a engañarse con una idea falsa pero apaciguadora: parece que está dormido.
Desde luego, aquel tipo no parecía dormido en absoluto. Notaba un estremecimiento en la espina dorsal pero, para mi sorpresa, me encontraba más calmado que unos minutos antes, cuando era yo el amenazado. Unas gotas de mi sangre me habían estremecido más que un charco de sangre ajena: la naturaleza humana con toda su cruda sinceridad
En ese momento, y aún no sé por qué, me vino a la cabeza la cancha de baloncesto.
Vivíamos, ya saben, una época de cambios. España necesitaba cosas nuevas, y entre esas novedades debía figurar la sustitución del fútbol, deporte rancio y franquista, por disciplinas más modernas. Mentes preclaras vislumbraban un futuro de españoles altos y esbeltos, y daban por cerrada aquella época de niños escuchimizados pegando patadas al balón en infectos campos de tierra. Allí donde estos nuevos regidores encontraban una parcela de terreno construían un parque, y en el centro, un par de canchas de baloncesto.
De hecho, justo al lado del nuevo instituto teníamos una cancha ya terminada y otra a la que no le faltaba más que el suelo. Ya habían alisado la superficie, y en unos días (quizá el mismo lunes) los albañiles la cubrirían de cemento.
Arrastramos el cadáver detrás de un árbol, donde no alcanzaba la luz de las farolas, y nos refugiamos en un portal desde el que podíamos vigilar el improvisado escondite. Por fortuna, los borrachos del concierto seguían borrachos y nadie pasaba por aquella parte de la avenida. Silvetti corrió hasta su casa. Volvió con un amplio jersey con capucha, que colocamos al muerto una vez que, tras una hora que se nos hizo eterna, consideramos que no sangraba demasiado. Pasamos sus brazos sobre nuestros hombros y así, como un par de amigos que ayudan a un tercero demasiado ebrio como para tenerse en pie, caminamos lentamente hasta las tapias del instituto.
Rompimos el candado que cerraba la caseta de las herramientas (no había vigilante en la obra) y cogimos una pala. El suelo estaba duro, compacto; costaba mucho profundizar en la zanja. Nos turnábamos cada pocos minutos. Esperábamos, angustiados, que en cualquier momento apareciese alguien. Silvetti rompió de una pedrada la bombilla de la farola que podía delatarnos y seguimos excavando a oscuras.
– ¿Cuánto crees que hace falta? – preguntó
– Un metro – respondí yo, por decir algo.
Al cabo de una hora estaba hecho. Arrastramos a El Jaro hasta la zanja, con cuidado de no retirarle la capucha: no nos apetecía verle la cara. Después, cubrimos el agujero, sacamos un pesado rulo de la caseta y lo arrastramos lo mejor que supimos para disimular la tierra removida.
La mañana del lunes Silvetti y yo nos sentamos junto a los ventanales de la clase, con vistas al parque. Observamos con alivio como los albañiles preparaban la mezcla y la extendían, y como en los días siguientes levantaban los mástiles de las canastas y colgaban los aros, y finalmente como el concejal presidió el torneo amistoso que se celebró el sábado para inaugurar las dos flamantes canchas de baloncesto.
¿Y la conciencia? Durante algunas noches me asaltó la visión del cadáver, y sufría pesadillas en las que, como en los relatos de Poe, el muerto nos pedía cuentas. Otro tanto le sucedía a Silvetti, y ambos resolvimos tranquilizarnos con dos argumentos irrebatibles: que nos habíamos defendido, por lo que nos absolvíamos de la comisión de ningún delito y, más importante aún, que los muertos no regresan de sus tumbas ni atraviesan pisos de hormigón para buscar a sus agresores. Decidimos, por fin, no mencionar jamás el asunto, y al cabo de unos meses lo ocurrido no tenía en nuestra memoria más que la viscosa consistencia de un sueño.
A veces, cuando visito el barrio, me acercó hasta el parque y observo a los chicos (inmigrantes, los españoles han vuelto al fútbol) lanzar a canasta y colgarse del aro y hacer concursos de triples y de tiros libres y pasar la tarde, y ninguno ha oído hablar jamás de un tipo que se llamaba El Jaro y que una noche, como la bruja mala de los cuentos, se convirtió en polvo y desapareció para no volver nunca.