Si quieres leer el relato en la revista haz clic en la imagen:

En cierto modo, la culpa fue de los geranios. El geranio es una planta dura y agradecida a la que le bastan unos centímetros de tierra y una miseria de agua para mantenerse lozana y producir flores vistosas, características que hacían innecesaria la presencia de Marga en el balcón, a las cinco de la tarde, regadera en mano. Las macetas de flores convertían el pequeño balcón en una versión reducida de un frondoso jardín con el que Marga soñaba y que, bien lo sabía, no podía permitirse; destacaban en la fachada (ladrillo marrón, tres alturas) como una mancha de color que irradiaba alegría a la grisura que la circundaba. Marga se sentía orgullosa de sus plantas.
Y de sus croquetas.
Durante la hora anterior al preciso instante en que decidió lavarse las manos y asomarse a la calle, se había dedicado a dar forma a la bechamel y a envolverla en pan rallado. Croquetas de jamón para cenar. Entonces oyó el tumulto y se dijo: voy a echar un ojo a los geranios; pero lo que realmente quería era observar la manifestación, claro.
Hasta dos años antes, el barrio había sido un pueblo con ayuntamiento propio; un pueblo que había crecido con la instalación de las fábricas en los años 60 y, junto a las fábricas, las casas para los trabajadores que llegaban del campo con el propósito de encontrar un empleo mejor. Grandes empresas con espíritu paternalista ofrecían hogares humildes pero cómodos a sus empleados, a cambio de un modesto alquiler y de una fidelidad impermeable a la crítica. Pero en 1977 las circunstancias eran ya muy distintas. Los trabajadores reclamaban derechos en lugar de obsequios arbitrarios, y las empresas ya no necesitaban una mano de obra tan abundante. El resultado: despidos, huelgas, encierros y manifestaciones.
Cuando escuchó los disparos de las pelotas de goma, y las carreras sustituyeron a los gritos y las consignas, Marga decidió que era la hora de regar. Las manifestaciones discurrían por la avenida principal del barrio, pero un nuevo edificio de viviendas le limitaba la visión. Sin embargo, cuando la policía empezaba a emplearse a fondo y a los manifestantes les llegaba la hora de escapar, su calle proporcionaba una salida natural, y ahí tenían Marga y sus vecinos asientos de primera fila.
Esta vez el espectáculo resultaba intolerablemente violento. Marga tenía cincuenta y dos años, ya había vivido lo suyo, y no se arredraba con facilidad. Entendía los riesgos de las protestas: su propio marido había llegado a casa, unos meses atrás, con la marca de un buen golpe de porra en la espalda y un punto de dolor que le impidió estirarse durante varios días; tan contento por haberse convertido en otra víctima de la represión del Estado sobre la clase obrera que reclamaba un nuevo papel de protagonista en la historia y esto y lo otro: a Marga no le interesaba en absoluto la parte teórica. Aceptaba las reglas del juego: unos protestan, otros se encargan de mantener el orden, y ya veremos en qué termina la cosa. Pero lo que tenía debajo de su casa y de sus geranios era una paliza brutal, un abuso de fuerza inútil y absurdo. El apaleamiento de un ser indefenso (un hombre, una mula, un perro) resulta una visión humillante ante la que el observador se siente o impotente o cobarde, según sean las causas que le impidan intervenir.
El problema es que Marga nunca se dejaba humillar y, desde luego, no era una mujer cobarde.
-Ya está bien, hombre, dejad al muchacho, que ya le habéis dado bastante.
Los dos antidisturbios ni siquiera volvieron la cabeza y continuaron con su descarga de golpes sobre el fardo que se acurrucaba contra la pared, la cabeza cubierta con los brazos, las piernas desmadejadas y rendidas. Con el fin de lograr un movimiento más eficaz de su herramienta de trabajo uno de los agentes cambió su posición, de manera que su espalda quedaba ahora apenas a tres metros debajo de Marga, en la vertical del borde del balcón.
Marga cogió la maceta que tenía en el suelo, con tierra pero sin planta, preparada para recibir el esqueje; la apoyó en la barandilla y la dejó caer. El policía se desplomó. Su compañero levantó la mirada, pero no hacia las ventanas y los balcones, sino hacia el cielo, como si el proyectil hubiese caído de las nubes; oteó unos segundos y al fin, consciente de que aquella maceta no tenía un origen cósmico y que éste debía encontrarse en un lugar más cercano, reparó en la mujer que los miraba, los ojos como platos y la boca abierta, más sorprendida que asustada. Celoso de su cometido como garante del orden, pasó por encima de su compañero sin preocuparse por su herida y se encaminó con paso firme a la entrada del portal, donde procedió a patear la puerta cerrada y a aporrear los botones del portero automático.
——
-¿Tú eres consciente de la que has podido liar?
El guardia civil repetía la pregunta por tercera vez, pero no esperaba respuesta. Marga paseaba de la cocina a la sala, concentrada en sus tareas y en sus propios pensamientos, mientras su marido movía la cabeza en una negación constante y tenaz que no se refería a nada concreto: no andaba muy animoso en los últimos tiempos, quizá se trataba de una negativa sumarial a las cosas del mundo.
-¿Quieres un vino? – preguntó Marga desde la cocina.
-Un culito nada más, que voy de uniforme.
Como la transformación administrativa de pueblo en distrito era reciente, el barrio aún tenía cuartel de la Guardia Civil y no Comisaría; una ventaja para Marga, dadas las circunstancias, porque el oficial al cargo del puesto era amigo desde siempre, y ahora se encontraba sentado en su sofá con más cara de acusado que de acusador.
– Mira, Margarita, da gracias a Dios porque el agente llevaba el casco puesto; podía haberse quedado en el sitio, mira tú que gracia…
-Tampoco hay que exagerar, Ramón – intervino el marido, por decir algo, para retomar de inmediato su vaivén craneal.
Marga dejó el vino en la mesita de centro, con un par de croquetas.
-Riquísimas. Eso sí, no te quedan como le quedaban a tu madre. – Ramón había perdido a su madre de niño y se había quitado mucha hambre en la cocina de la madre de Marga, antes de iniciar su carrera en el Cuerpo. – He podido arreglarlo, pero me ha costado pedir favores en Comandancia, ya puedes dar gracias.
-Gracias – respondió Marga, con sorna.
-Eso sí: lo siento en el alma, pero tengo que detenerte y vas a pasar la noche en el calabozo del cuartel. Entiéndelo… algo tengo que ofrecer a los de la Policía, que están cojonudos, y con razón.
Marga empezó a mover cacharros en la cocina, con mucho ruido y sin necesidad, lo que era una forma de decir que ahora sí estaba enfadada.
-Mira, Ramón, yo ahora no puedo ir al cuartel, vamos a dejarnos de tonterías.
-¿Cómo que no puedes ir? Pero si es un arresto, Margarita; esto no es cuestión de querer o no querer.
-Yo de aquí no puedo moverme hasta que no deje la cena hecha y las cosas arregladas. Si te emperras en que tengo que ir al calabozo, tú sabrás, que tampoco te quiero meter en jaleos; pero te esperas a que termine, y se acabó la conversación.
Ramón se quitó el tricornio y se masajeó la cabeza con los dedos, entre la mata de pelo canoso. Miró al marido de Marga, que había dejado de negar y reía la ocurrencia de su mujer.
-Ya lo has oído, teniente.
-A vosotros os hace mucha gracia porque siempre lo tenéis todo hecho. – dijo Marga, mientras batía huevos en la cocina.
-¿No estarás haciendo torrijas?
-Torrijas en septiembre… También pregunta cada cosa, señor oficial.
-Como te he visto con los huevos y el pan…
Ramón se levantó y paseó hasta el balcón, y luego hasta la puerta de la cocina.
-Está bien, Margarita. Pero a las nueve te quiero en el cuartel, para que se registre la detención antes de las diez. No te vayas cenada, ya cenas con nosotros…
-¿Qué se lleva normalmente, en estos casos? Para el calabozo, quiero decir.
-Pues llévate tus cosas de aseo, y ropa para cambiarte; luego le digo a Concha que te prepare un colchón y unas mantas para que estés cómoda.
Ramón la observó; le pareció que se mantenía más joven que Concha, pero era una apreciación subjetiva, a lo mejor a otros les parecía lo contrario. Marga siguió a lo suyo, sin mirarle, hasta que Ramón se caló el tricornio y estalló en una carcajada.
-¡La madre que te parió! ¡Si me dicen que al cabo de los años te iba a detener como a una delincuente! Tenía que llevarte esposada y dando un buen paseo, para que te viese todo el mundo.
-Eso te gustaría. Dile a Concha que estoy allí a eso de las nueve. Y te llevaré más croquetas, zampón.
-¡A las nueve en punto! – gritó Ramón desde la puerta.
——
No resultaba fácil convertir en un hogar de verdad la casa del cuartel, pero Marga reconoció que su amiga Concha se las había arreglado bastante bien. Las ventanas, tanto las que daban a la calle como las que se abrían al patio interior, estaban cuajadas de flores; y la casa, más allá del suelo de terrazo muy desgastado y de la pintura demasiado blanca de las paredes, tenía su toque personal en todos los rincones: cojines mullidos y bien combinados con sillas y sofás, y objetos ornamentales de toda procedencia como para llenar un museo de artes decorativas. Todo en estricto orden. Pulcritud y orden.
-Yo les ponía a esta cuadrilla a Concha de comandante. No se iba a deslizar ni uno. A mí me torean como les da la gana.
-Es que eres muy blando. Salvo para detener a mujeres, claro…
-¡Y sigue dando por saco! – contestó Ramón mientras masticaba la última croqueta.
-Vale ya, que parecéis críos – intervino Concha. – ¿Estarás cómoda con lo que te hemos preparado? Te he puesto el colchón de la cama pequeña, porque en ese camastro no hay quien descanse. No entiendo yo por qué no puedes dormir aquí, cuando esto también es parte del cuartel, al fin y al cabo.
-¿Os lo tengo que explicar otra vez? Dejadlo ya, por favor, que esta noche tengo para largo.
-Anda, toma, para que se te haga más corta la noche. – Concha le dio un plato con dos torrijas de las que le había llevado Marga. – Llévate más, si quieres.
-No, que se las comen los de guardia. Y esta noche andarán por aquí los de la Nacional, que no tienen medida ni educación.
Ramón se quedó unos minutos en silencio, girando el plato; a Marga le hacía gracia su cara de apuro.
-¿Nos vamos ya, mi comandante? – le preguntó.
-Vamos para allá – respondió él, con alivio.
Ramón siempre le había parecido un hombre guapo, a su manera; con ese tipo de masculinidad irresistible que combina determinación ante lo importante y fragilidad cuando tiene que enfrentarse a los hechos cotidianos. Marga observó su forma de moverse mientras él caminaba un par de pasos por delante: decidido, con potentes zancadas, pero torpe, siempre a punto de tropezar con todo aquello que se cruzaba en su camino. Su marido era un hombre sensible y comprensivo, pero por un momento pensó en el tipo de apoyo que un hombre como Ramón podía ofrecer: la seguridad que contagiaban sus abrazos, el cálido contacto de sus manos pesadas cuando las posaba con descuido sobre tus hombros… Marga sacudió la cabeza y se ruborizó un poco, reprochándose sus pensamientos.
Llegaron a la celda. A pesar de los esfuerzos de Concha, no era un lugar agradable. Se trataba de la única celda ocupada en la parte del patio más cercana a la casa.
-A no ser que resulte inevitable, en estas celdas no metemos a nadie. Los detenidos, cuanto más lejos de la casa, mejor. Es posible que venga algún agente en la ronda de guardia, para comprobar que estás aquí; no te molestes por eso, cumple con su obligación y si ya te has dormido, ni te darás cuenta. No cierro la puerta con llave, para que no te agobies. Pero no salgas a nada, que te conozco…
-No seas pesado, hombre; aquí se puede hacer poco turismo. Y gracias por todo, de verdad. Si no llega a ser por ti…
Ramón se giró y sacudió la mano, sin decir nada, quitándole importancia a lo ocurrido durante el día.
Cuando se quedó sola, Marga sacó una revista de la bolsa y se puso a leer. No pensaba colocar sus cosas en la reducida estantería de la celda. ¿Para qué? A pesar de todo, terminaría por quedarse dormida y antes de darse cuenta estaría desayunando el café caliente que Concha había prometido prepararle.
Si se esforzaba, podía oír el ajetreo que aún reinaba al otro lado del cuartel, el que daba a la fachada principal; pero a su alrededor el silencio regalaba una sensación de sosiego que no encajaba con el lugar en que estaba. Escuchó el canto de los grillos; habían regado el césped del patio, y el olor la hizo recordar las noches en el pueblo, en su habitación que daba al campo y en la que dormía más profundamente que en ninguna otra parte.
Acercó la bolsa para coger el espejo y las pinzas de depilar, por matar el tiempo. Entonces se dio cuenta: allí estaba el cacharro con las torrijas en leche. Había sacado las croquetas y las torrijas secas, pero se había dejado las de leche, y fuera de la nevera… Era una pena que se estropeasen. Pero le había prometido a Ramón que no iba a moverse.
Dudó durante unos segundos. ¿Qué tonterías estaba pensando? Al fin y al cabo, sólo se trataba de cruzar el patio y dejar una docena de torrijas con leche a su amigo Ramón que, casualmente, era quien mandaba allí.
Salió al pasillo y giró a la izquierda. La puerta metálica que daba al patio estaba cerrada. En la otra dirección, el pasillo se perdía en la oscuridad. Daba igual: no pensaba volver a la celda y ver cómo se echaba a perder una hora de trabajo en la cocina.
Avanzó por el pasillo, siguiendo la pared con la mano. A lo lejos se distinguía una luz tenue. Caminaba a tientas, sin dejarse impresionar por la oscuridad casi absoluta. El pasillo desembocaba en una oficina con tres mesas, en una de las cuales habían dejado encendida una lámpara de flexo. Al otro lado de la oficina se abría un nuevo tramo de pasillo, igual de oscuro pero más corto que el anterior. Los ruidos, que antes llegaban amortiguados a la celda, podían distinguirse con mayor claridad. Frases cortas y golpes y muebles que se desplazan sin cuidado.
Encontró un interruptor de luz con el que encendió dos bombillas mortecinas que colgaban del techo. Al final del pasillo, unos peldaños de escalera descendían a una planta más baja. Supuso que allí encontraría una salida al exterior, pero no: de la escalera partía otro pasillo, más largo que los dos anteriores, mal iluminado, con pesadas puertas de metal a ambos lados.
Más celdas.
Oyó voces que escapaban de alguna de las puertas más alejadas. Alguien reía de forma exagerada, o eso le pareció. Golpeaban una mesa y arrastraban sillas, o quizá no era eso exactamente, no podía saberlo. Pensó que debía dar media vuelta y volver por el mismo camino pero, de repente, tenía miedo de volver a cruzar los pasillos oscuros y la oficina vacía y (qué idea tan tonta) un tanto fantasmal.
Tenía que existir una puerta que diese al exterior. Sin duda, había rodeado el patio y ahora debía de encontrarse cerca de la entrada principal. Oyó el motor de un coche, y luego pasos apresurados, y más voces. Se sentía aturdida. Si caminaba hasta el final del pasillo (si se atrevía a hacerlo) averiguaría detrás de qué puerta estaban los agentes y podría preguntarles, aunque no parecía muy buena idea, en realidad parecía una idea bastante ridícula, porque llevaba una cacerola de torrijas en la mano y buscaba una salida a la calle cuando, al menos aquella noche, era una presa más en las celdas del cuartel.
Al fondo, se abrió la última puerta de la pared izquierda. Vio a dos guardias en mangas de camisa y entre ellos a un hombre que se arrastraba, incapaz de caminar. Se apoyaba en los hombros de ambos agentes; salvo por unos calzoncillos sucios, estaba completamente desnudo. Tenía roto el labio superior, le sangraba la nariz, de los ojos quedaban dos rendijas entre los párpados hinchados. Olía mal. A sudor. A orina: aquel hombre se había orinado encima y llevaba los calzoncillos empapados. Pasaron al lado de Marga, sin detenerse, sin mirarla siquiera. Después, de la misma celda, salió Ramón. Vestía el pantalón verde del uniforme y una camiseta de hombreras. Con un trapo se frotaba la mano derecha; tenía los nudillos despellejados y los dedos enrojecidos.
Vio a Marga y se detuvo. Se miraron. Cada uno era una aparición para el otro; espectros llegados de otro mundo, habitantes de una realidad paralela que, por ninguna razón lógica y explicable, podían estar allí, en ese lugar y en ese momento exacto.
Pero estaban.
-¿Qué haces aquí? ¿No te dije que no…?
Marga tiró la cacerola y comenzó a correr hacia la escalera, hacia la oscuridad, a encerrarse en su celda y escuchar el canto de los grillos, mientras aquel desconocido, incapaz de dar un paso, repetía su nombre, Marga, cada vez con más fuerza, Marga, quizá con rabia, quizá con desesperación.
Frente a él, casi a sus pies, mezclado con la mugre del suelo y con algunas diminutas gotas de sangre, se había formado un charco de leche amarillenta.
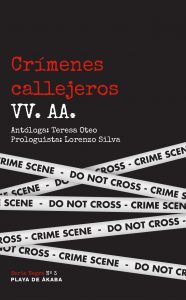
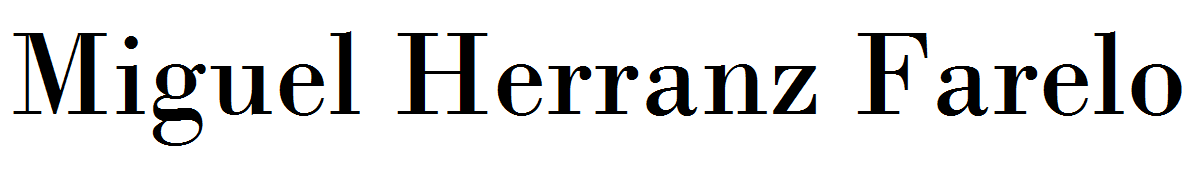
 El 20 de octubre, dentro de los actos del Festival Getafe Negro 2016, se presentó la antología Crímenes callejeros, editada por Playa de Ákaba.
El 20 de octubre, dentro de los actos del Festival Getafe Negro 2016, se presentó la antología Crímenes callejeros, editada por Playa de Ákaba.




